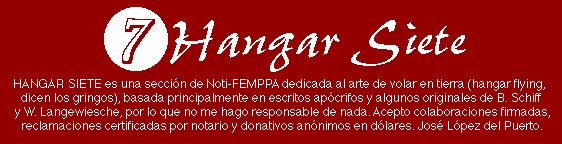
El próximo 29 de junio se cumplen cien años del nacimiento, en el sur de Francia, del autor favorito del niño que fuí. Ningún cuento cautivó mi imaginación más que la maravillosa historia del viaje espacial narrado a un aviador que aterrizó de emergencia en el desierto. Las hojas del primer ejemplar que tuve se ajaron de tanto pasarlas y adquirí otro que aún conservo, firmado por el joven que era en noviembre de 1962.
Treinta años después, visité con mi familia una selva tropical conservada artificialmente dentro de una gigantesca pirámide de cristal. A mi esposa le llamó la atención que hubiera tantas plantas iguales a las que abundan en las barrancas cercanas a Xalapa y mis hijas disfrutaron caminar entre miles de mariposas, pero lo que yo más recuerdo de esa visita es el miedo que sentí al ver, frente a un árbol, un cartelito que decía "Baobab". Jamás había visto uno, pero recordaba bien los temibles baobabs que El Principito desenterraba cada mañana para impedir que crecieran y con sus poderosas raíces destruyeran su pequeño planeta.
En otra ocasión, mi hija Marié estaba leyendo la versión original de El Principito para su clase de francés y la iba comparando con la versión en español. Yo comenté que era un idioma tan fácil que nunca había necesitado estudiar para entenderlo. Escéptica, me pasó el libro en francés y yo empecé a traducir la dedicatoria mientras ella corroboraba mi traducción y me miraba con ojos de asombro. A media página no aguanté más la risa y ella se dio cuenta que no sé una palabra de francés, sino el texto de memoria.
Con frecuencia recuerdo las anécdotas del cuento. Por ejemplo, cuando alguien me dice que tiene un avión muy rápido, no puedo evitar pensar en aquella donde El Principito pregunta al vendedor de píldoras para evitar la sed, con las que se "gana" 53 minutos cada semana: -¿y qué se hace con esos minutos?"... -"lo que uno quiera", responde el vendedor, y El Principito piensa: "si yo tuviera 53 minutos... me iría a la fuente con toda tranquilidad."
Saint-Exupery obtuvo licencia de piloto a los 22 años de edad y durante otros 22 años su corazón de poeta encontró en la aviación fuente de inspiración para escribir los libros Correo del Sur (1929), Vuelo Nocturno (1931), Tierra de Hombres (1939), Piloto de Guerra (1942), Carta a un Rehén (1943) y finalmente El Principito, publicado poco antes de su muerte. Póstumamente, algunas de sus reflexiones fueron reunidas en un volumen publicado en 1948 bajo el título Citadell.
Hay quien vive de volar y quien vive para volar. Antoine reunió ambos motivos, pero creo que fundamentalmente volaba para vivir. Es decir, encontraba en el cielo el alimento que su espíritu requería para enfrentar cada día. En Citadell manifiesta su creciente tristeza por la falta de valores y el egoísmo que en esa época había en los hombres. Quizá adivinaba a lo que hemos llegado en la actualidad.
No sé si mi primer contacto con el vuelo haya sido a través de El Principito, lo que sé es que Saint-Exupéry me enseñó que volar depende más de la imaginación que de las máquinas: que se puede andar alto y rápido y seguir atado al suelo, o bajito y lento pero libre. Y me enseñó, por supuesto, que sólo se puede ver bien con el corazón, pues lo esencial es invisible para los ojos.
Al celebrar los cien años de su nacimiento, debo reconocer que no he sido buen alumno.