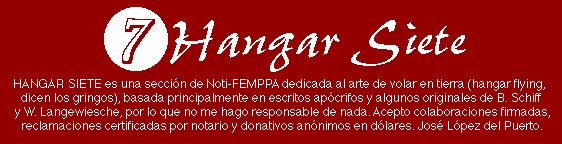
Tan hermoso como un cuerpo conocido y deseado con la plenitud que sólo concede el conocimiento: tan hermoso y así de hostil algunas veces, como si me excluyera de su belleza, surgió el biplano entre el bermellón del amanecer. Mis dedos palparon las tres palanquitas con que la mano izquierda controla la hélice, guiada no por el ojo que mira al instrumento, sino por el oído que reconoce la tonada que el motor canta y a la que el aire traspasado hace segunda con un silbo.
Miré hacia la izquierda y el avión se inclinó para mostrarme un río de niebla en el fondo de una cañada diminuta. Me pregunté por qué miro siempre por la izquierda, si los asientos están uno atrás del otro.
Al frente, recortadas en el plomizo cielo del Poniente, las montañas se incendiaban en naranjas y ocres cada vez más luminosos. Pensé en tirar ligeramente del bastón para iniciar un ascenso, pero el biplano, que me conoce mejor que yo a él, respondió a mi deseo como los caballos de boca suave responden a las insinuaciones de la rienda.
Volar al amanecer en una carlinga abierta es una experiencia mágica que me hizo recordar aquella tarde en la que atravesé un arcoiris circular y la primera noche en que, acampado bajo las estrellas, vi danzar el fuego nacido de troncos que un día fueron sol.
Quinientos pies abajo, el verde tierno de las milpas incipientes se fue obscureciendo hasta convertirse en frondoso mangal, para luego volverse seco, salpicado de manchones amarillentos y después entreverarse en los liquidámbares antes de retornar intenso en potreros de rociadas margaritas. Más allá y hasta donde las nieves perpetuas limitaban la mirada, todo era coníferas y oyameles con olor a Navidad.
Ocho mil pies, pensé al sentir los dedos entumecidos: he aprendido a hacer mucho con una mano, pero no a ponerme un guante. Lo sostuve entre los dientes y trataba de introducir los dedos cuando una ráfaga me lo arrebató. Me resigné al frío.
El borde de la sierra estaba cerca y mis ojos buscaban el predio familiar y la cabaña, cuando oí la voz entre el canto del motor y el silbo del viento. -¿Quieres café?, repitió con la taza humeando cerca de mí. -Gracias, dije sin entender del todo.
Por el doble cristal de la ventana penetraba un tibio sol oblicuo y bajé la vista al libro que tenía entre las manos. -¿Viste el amanecer? preguntó mi esposa. Asentí con un movimiento de cabeza y retomé la lectura interrumpida de Antonio Muñoz Molina: Tan hermosa como un cuerpo conocido y deseado con la plenitud que sólo concede el conocimiento...
Como otros martes, habíamos pasado la noche en el rancho, recobrando la vida que se nos va entre las estridencias cotidianas y el silencio de un piano que nadie toca. A media mañana volvimos a Xalapa y por la tarde fui a El Lencero y saqué el biplano para hacer un vuelo local. Sobre el asiento encontré un guante solitario y en el horímetro cincuenta minutos más de lo asentado en la bitácora.
Hay hechos, dice Muñoz Molina, que ocurren en la fisura entre dos instantes, en el espacio vacío y blanco que hay en el reverso de las hojas de los calendarios, entre los dedos, en el aire, en los océanos de cenizas y en las selvas de sueños.
Si alguien sueña con una rosa, planteó alguna vez Borges, y al despertar encuentra un pétalo entre las sábanas ¿entonces qué?
Antonio Muñoz Molina (Jaén, 1956), académico de la lengua, es uno de los más destacados escritores de las actuales letras españolas.